
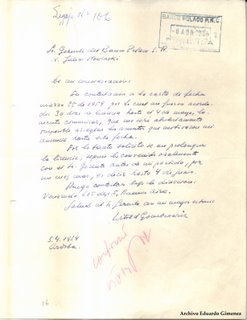
ROBERT SALADRIGAS
B arcelona, España. 11/01/2006. (La Vanguardia). Poco antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial, Witold Gombrowicz (Maloszyce, Polonia, 1904) llegó por azar a Buenos Aires. Era el 22 de agosto de 1939 y se quedaría en Argentina hasta el 19 de marzo de 1963. Veinticuatro años de exilio físico, moral e intelectual, en un lugar para él remoto y hostil, sin amistades, con una lengua que no entendía ni hablaba, pasando serias penurias económicas y sumido en el más desolador anonimato. En Argentina casi nadie sabía que Gombrowicz personificaba, junto a Bruno Schulz y Stanislaw I. Vitkiewicz, la más brillante vanguardia literaria polaca. ¿Por qué tras la catástrofe no intentó residir en algún país de la Europa libre más cercano a Polonia, cuyo régimen comunista detestaba? Por razones misteriosas quizás para él mismo. Lo cierto es que si en Polonia había comenzado a vertebrar su obra publicando los cuentos de Memoria del tiempo de la inmadurez (1933) y una de sus novelas capitales, Ferdydurke (1937), en Argentina la selló. Allí escribió, entre otros, El casamiento (1945), Trans-atlántico (1952), Pornografía (1960) y Cosmos que aparecería en 1967, instalado ya en París y disfrutando de prestigio internacional.
Pero aunque sus relaciones con la nación americana nunca fueron del todo satisfactorias, lo mejor que le ocurrió en aquellos años esenciales fue que por encargo de la revista del exilio polaco, Kultura, que se editaba en París, en 1953 y hasta su muerte en 1969 Gombrowicz publicó mensualmente un diario concebido sin pautas, anticonvencional como lo era su autor, en el que vertió de forma aparentemente tumultuosa sus obsesiones personales y estéticas, fobias (que eran muchas) y filias, con un lenguaje endiablado y al parecer difícilísimo de transvasar a otras lenguas. Para mí, desde que lo leí hace tiempo, es su obra maestra. El primer volumen que recoge los textos escritos entre 1953 y 1956 se tradujo en 1988, y el segundo, 1957-1961, apareció un año más tarde. Ahora se reeditan en un solo tomo completado con el inédito Diario 3 (1961-1969), y mi impresión es la misma de entonces: asombro y delectación ante esos cientos de páginas de la intimidad de un hombre complicado, a menudo evasivo, que no admiten paralelismos con ningún otro referente de literatura confesional. Nada que ver este diario de Gombrowicz con los diarios, por ejemplo, de Samuel Pepys, Gide o incluso Cheever, todos ellos modelos diferentes de alta graduación. Gombrowicz no sólo mezcla toda suerte de géneros, encadena reflexiones especulativas y arremete sin recato ni compasión contra todo lo que coloca bajo el taladro de su mirada, sino que mediante el afloramiento de las imposturas ajenas se desmenuza a sí mismo. Ese ejercicio de sinceridad que no evita el autocastigo resulta inaudito si se piensa que Gombrowicz escribía sabiendo que sus textos estaban destinados a ver la luz. Es un dato relevante de su inaprensible personalidad, pero también ilumina acerca de su constancia en llevar adelante las notas del diario hasta el último aliento.
El inicio de las notas no puede ser más explícito: "Lunes. / Yo. / Martes. / Yo. / Miércoles. / Yo. / Jueves. / Yo". Con tal aplomo, Gombrowicz deja claro que el asunto principal del documento es él mismo, la abrupta geografía del tipo que a sus 49 años se descubre en una situación preocupante. Ha dejado atrás la juventud y presiente el declive -el Diario será una obra de vejez y en alguna medida sobre la vejez-, vive sin recursos en una tierra extraña que lo acoge con indiferencia, procedente de la aristocracia rural de un villorrio europeo que le ignora y al que ama y descalifica con virulencia, obsesionado por las malinterpretaciones críticas de sus libros y el afán de convertir la propia vida en obra de arte, de transformar sus conflictos más recónditos, incluida la homosexualidad, en una categórica visión del universo como nadie lo había hecho nunca antes ni lo haría después. De manera que arrancando de esa bipolaridad, la justificación de la vida y la obra de quien que se tenía a sí mismo por único frente al resto del mundo, Gombrowicz otorga la misma trascendencia a sus opiniones radicales sobre colegas -irritante es la superioridad y el desdén con que evoca a Bruno Schulz, asesinado por los nazis, a Vitkiewicz, a Sienkiewicz, a Borges- que a la descripción de los juegos de una panda de hermosos adolescentes, a sus embestidas contra aquellos que aceptan premios y prebendas que él más tarde, de retorno a Europa, buscará con ahinco y aceptará entendiéndolo como un acto de justicia, o las reflexiones de elevado contenido intelectual.
Con frecuencia Gombrowicz consigue hacerse antipático en su desmedido narcisismo y sus brutales varapalos, pero es preciso entenderlo: trata de huir de la atomización del extraterritorial, de la parálisis del desterrado que no encuentra asideros sólidos fuera de los dominios del espejo que lo refleja por dentro y por fuera; allí donde ejerce de soberano absolutista, donde cabe toda expansión de lo ingente que lo desborda y puede encarnar con legitimidad que nadie osará discutirle el espíritu soberbio del creador libertario y fantasioso que encauza la claustrofobia, el resentimiento, la añoranza, la egolatría, la ira y siempre la inteligencia, con retórica de cruzado que logra transmudar el vómito de una conciencia supurante en buena literatura, pienso que la mejor que produjo el exilio polaco.