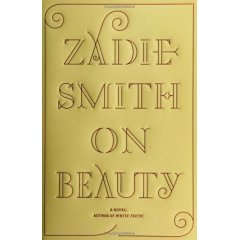
1.
E l verano se fue de Wellington bruscamente y dando un portazo. La sacudida hizo caer al suelo todas las hojas a la vez y Zora Belsey tenía aquella extraña sensación, que solía asaltarla a últimos de septiembre, de que en una clase pequeña, con sillas pequeñas, la esperaba una maestra de primaria. Le parecía una equivocación ir ahora a la ciudad sin una corbata reluciente, una falda plisada y una colección de gomas de borrar perfumadas. El tiempo no es lo que es sino cómo lo sientes, y Zora no se sentía diferente. Aún vivía en casa de sus padres y aún era virgen. Y, no obstante, éste era el primer día de su segundo curso en la universidad. El año anterior, los estudiantes de segundo le parecían otra clase de seres humanos, con gustos, opiniones, amores e ideas bien definidos. Esa mañana, Zora había despertado con la esperanza de que durante la noche se hubiera operado en ella una transformación y, al ver que no era así, hizo lo que suelen hacer las muchachas cuando no sienten el papel que les toca representar: se caracterizan. No sabía en qué medida lo había conseguido. Ahora se paró a mirarse en el escaparate de Lorelie, una peluquería camp años cincuenta en la esquina de Houghton y Maine. Trató de ponerse en el lugar de sus compañeros y se hizo la difícil pregunta: «¿Qué pensaría yo de mí?» Pretendía dar el tipo de intelectual-bohemia-audaz-desenvuelta-valerosa-e-intrépida. Llevaba una larga falda verde botella, blusa de algodón blanco con un original volante en el cuello, ancho cinturón de ante marrón —de Kiki, de los tiempos en que su madre aún podía usar cinturón—, zapatos sólidos y sombrero. ¿Qué clase de sombrero? Un sombrero de hombre, de fieltro verde, que parecía un borsalino sin serlo. No era éste el efecto que ella buscaba. No era éste.
***
Quince minutos después, Zora se lo quitaba todo en el vestuario femenino de la piscina de la Universidad de Wellington. Esto formaba parte del Programa de Autoperfeccionamiento de la nueva Zora para el otoño: madrugar, nadar, clases, almuerzo ligero, clases, biblioteca, casa. Embutió el sombrero en la taquilla y se encasquetó el gorro hasta las cejas. Una china que, vista de espaldas, parecía de dieciocho años, se dio la vuelta y sorprendió a Zora con una cara arrugada en la que dos ojitos de obsidiana trataban de hacerse un hueco entre los pliegues de piel que los presionaban por arriba y por abajo. Tenía el vello púbico largo, lacio y gris, como hierba seca. «Imagínate si fueras ella», pensó Zora vagamente, pensamiento que la acompañó unos segundos antes de desintegrarse, mientras se prendía la llave de la taquilla del funcional bañador negro. Recorrió el borde de la piscina, haciendo chasquear las baldosas con la planta de sus pies planos. El sol otoñal que entraba por la pared de vidrio de lo alto de la grada, atravesaba la enorme nave como el foco del patio de una cárcel. Desde aquel elevado observatorio, una larga fila de atletas que corrían en las cintas sin fin contemplaban a Zora y demás criaturas no aptas para el gimnasio. Allá arriba, detrás del vidrio, se entrenaban los perfectos; aquí abajo evolucionaban los imperfectos, aguijoneados por la esperanza. Esta dinámica se alteraba dos veces a la semana, cuando el equipo de natación honraba la piscina con su magnificencia, relegando a Zora y a los demás a la piscina de los cursillos, obligándolos a compartir calle con la infancia y la tercera edad. Los nadadores del equipo se lanzaban desde el borde, tensaban el cuerpo dándole forma de dardo y se zambullían en la piscina como si el agua estuviera esperándolos y los saludara con alegría. Las personas como Zora se sentaban cautelosamente en las ásperas baldosas, introducían en el agua la punta de los pies y a continuación deliberaban con su cuerpo acerca de la oportunidad de pasar a la etapa siguiente. Más de una vez, Zora se cambiaba, entraba en la piscina, miraba a los atletas, se sentaba, se mojaba la punta de los pies, se levantaba, caminaba a lo largo de la piscina, miraba a los atletas, se vestía y se iba. Pero hoy no. Hoy empezaba una nueva etapa. Adelantó los pies unos centímetros y se dejó caer. El agua le subió hasta el cuello envolviéndola como una túnica. Ella dio unos pasos y se sumergió. Resopló por la nariz para expulsar el agua y empezó a nadar despacio, indecorosamente, sin acabar de coordinar el movimiento de brazos y piernas, pero aun así sentía que la acompañaba cierta armonía que no encontraba fuera del agua. Aunque no lo reconocía, hacía carreras con otras mujeres (como poseía un gran sentido de la equidad, procuraba elegir las de su edad y complexión) y su voluntad de seguir nadando se reafirmaba o debilitaba según el resultado de la imaginaria competición con sus supuestas contrincantes. Le había entrado agua por las gafas. Se las quitó y las dejó en un extremo con la intención de hacer cuatro largos sin ellas, pero nadar con la cabeza fuera del agua cansa más. Tienes que bracear con más brío. Al llegar al extremo, Zora palpó el suelo buscando las gafas y, al no encontrarlas, se izó a pulso y vio que no estaban. Esto la enfureció; un infortunado socorrista, estudiante de primero, tuvo que arrodillarse al borde de la piscina y oír su reclamación como si él fuera el ladrón. Al fin Zora desistió del interrogatorio y se alejó dando torpes brazadas mientras registraba la superficie del agua. Un chico le adelantó por la derecha rápidamente, salpicándole los ojos con su impetuoso movimiento de pies. Ella fue hacia el borde lateral esforzadamente, tragando agua. Miró la cabeza del chico y vio la banda roja de sus gafas. Agarrada a la escalera, lo esperó. Él llegó al extremo y dio la ágil voltereta en el agua que tantas veces había soñado Zora con poder ejecutar. Era un muchacho negro con un llamativo bañador a franjas de avispa, amarillas y negras, que le moldeaba el cuerpo con la misma elasticidad y nitidez de su propia piel. Al dar la vuelta, la curva de sus nalgas asomó en el agua como una pelota de playa recién estrenada. El chico tensó el cuerpo y nadó todo el largo de la piscina sin volver la cabeza para respirar.
Nadaba más aprisa que nadie. Sería algún capullo del equipo de natación. En el surco de la parte baja de la espalda, semejante al hoyo que deja la cuchara en la superficie de un helado, encima del arco del prieto trasero, tenía un tatuaje, probablemente, la señal de alguna hermandad, pero el sol y el agua desdibujaban el trazo y, antes de que Zora pudiera distinguirlo, él ya estaba a su lado, asido a la corchera, aspirando aire.
—Hum, perdona.
—¿Eh?
—He dicho perdona... Si te fijas, verás que ésas son mis gafas.
—No te oigo... un momento.
Apoyó los codos en el borde de la piscina y se izó un poco, de modo que su entrepierna quedó a la altura de los ojos de Zora. Durante no menos de diez segundos, ella fue obsequiada con una vista en tres dimensiones, como si no hubiera tela por medio, de aquello que le abultaba las rayas de avispa a lo largo del muslo izquierdo. Más allá de este panorama fascinante, tensaban el bañador unos testículos, bajos y pesados, que no acababan de emerger del agua tibia. El tatuaje era un sol con cara de persona y rayos en forma de melena de león. Él se quitó los tapones de los oídos y las gafas, que dejó en el suelo, y descendió al nivel de flotación de Zora.
—Con los tapones no se oye nada.
—Decía que me parece que llevas mis gafas. Las he dejado ahí un momento y han desaparecido. Quizá las hayas confundido... mis gafas.
Él la miraba con ceño. Se sacudió el agua de la cara.
—¿No te conozco?
—¿Cómo? No... bueno, ¿me dejas ver esas gafas, por favor? Sin distender la frente, él sacó del agua un brazo muy largo, palpó el suelo y recuperó las gafas.
—Sí, son las mías —dijo ella—. Tienen la tira roja. La original se rompió y yo la cambié por la roja, así que...
El chico sonrió.
—Bueno... si son tuyas, cógelas.
Extendió hacia ella una mano alargada, con la palma de un marrón intenso, como la de Kiki, y las líneas de un tono más oscuro. Las gafas colgaban del índice. Al ir a asirlas, le resbalaron del dedo. Zora hundió las dos manos en el agua, tratando de agarrarlas, pero las gafas se fueron al fondo girando sobre sí mismas; la tira roja describía tirabuzones con movimiento mecánico. Zora hizo una somera inspiración asmática y trató de bucear, pero a la mitad de la inmersión la flotabilidad de su cuerpo tiró de ella hacia arriba haciéndola emerger con el culo por delante.
—¿Quieres que yo...? —se ofreció el chico y, sin esperar respuesta, dobló el cuerpo y se sumergió casi sin salpicar.
Al cabo de un momento, reapareció con las gafas colgando de la muñeca. Se las tendió a Zora, lo que provocó otro paso problemático, ya que la chica tuvo que recurrir a todas sus energías para mantenerse a flote al tiempo que las cogía. Sin una palabra, ella se dirigió hacia el lateral dándose impulso con los pies, hizo lo posible por subir la escalera con dignidad y salió de la piscina. Pero no se marchó de inmediato. Estuvo al lado de la silla del socorrista el tiempo que se tarda en nadar un largo, viendo a aquel sol risueño avanzar por el agua, observando cómo el torso se deslizaba con la soltura de un bebé foca, cómo los oscuros brazos se elevaban y se hundían, accionados por los músculos de los hombros con movimiento de turbina, y cómo las estilizadas piernas hacían lo que podrían hacer todas las piernas si pusieran más empeño en el intento. Durante veintitrés segundos, Zora se olvidó por completo de sí misma.
PARA LEER MAS PULSE: EL CULTURAL




